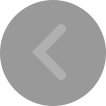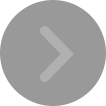Perderse en Marrakech es necesario. Quien no lo ha hecho, no ha caminado los misterios de la medina –casco antiguo de la ciudad, rodeado por 19 km. de murallas–. No ha visto cómo cambian de color sus paredes siempre iguales, del rosado al ocre, del dorado al rojo intenso. Son los colores del desierto que la tiñen de secretos, los colores de la tierra usada para la mezcla de barro, paja y cal con el que se levantaron durante siglos sus intrincadas construcciones. Con el paso de los siglos y la llegada de los materiales modernos, el Protectorado Francés decretó que todas las casas debían pintarse de la tonalidad característica. Así fue como la ciudad conservó su color y ganó el apodo de Ciudad Roja.
Perdidos en Marrakech







El corazón de la medina es la plaza de Jemaa El Fna, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Su nombre es tan difícil de pronunciar como sus misterios complicados de desentrañar. Ruidos, motos, olores, gente y más gente, desde encantadores de serpientes hasta aguateros, desde domesticadores de monos hasta tatuadotes en henna, acróbatas y escribas, pasantes y turistas, conforman un cuadro casi medieval en una de las plazas más concurridas de África.
Al caer la tarde la plaza es otra. Llegan músicos y bailarines, cuentacuentos y faquires, al tiempo que de la nada se levantan alineados varios puestos de venta de comida al paso, con mesas largas donde se mezclan locales y turistas.
Una opción menos aventurera es sentarse en algunas de las terrazas de los bares y restaurantes, desde donde se puede ver el ir y venir con relativa calma.
Como la ciudad, inagotable. La visita sólo se termina cuando el viajero decide dejarse ganar por el cansancio.
LOS ZOCOS.
Antes de internarse por las laberínticas callejuelas de los zocos –abigarrados y coloridos mercados que conforman gran parte de la geografía y el encanto de Marrakech– el viajero debe saber que aquí el regateo es ley. No importa si está poco habituado a la práctica o si en un principio siente dudas: al cabo de unos días habrá aprendido a hacerlo y no pagará nunca más de la mitad del primer precio que pide el comerciante. Consciente de esto, estará listo para internarse en el mercado tradicional más grande del país.
Su intrincado trazado de calles, protegidas del sol por techados de caña, lo torna interminable, por lo cual conviene tomar un mapa y disponerse a recorrerlo por sectores, tal como se organiza desde hace siglos. Algunas calles con sus pequeñas plazas están destinadas exclusivamente a un tipo de objeto: sorprendentes lámparas de metal calado y vidrios de colores, zapatos de cuero teñidos de todas las tonalidades imaginables, delicadas cerámicas, alfombras de increíbles diseños a las que sólo les falta volar, lanas recién teñidas que se secan colgando de las vigas del techo, trabajadas joyas, interminables montañas de especias y hasta artículos para hacer brujerías, encuentran cada una su espacio en pequeños locales que se amontonan uno al lado del otro.
Perderse es parte del encanto: las calles son muy parecidas, estrechas y enredadas. Desentrañarlas, hasta encontrar algún sitio reconocible o dejarse sorprender por ese recoveco que ayer no estaba allí, es una fascinante tarea que puede llevar varios días. Agotados del bullicio y el cansador ejercicio del regateo, los viajeros deben también saber que la plaza nunca está demasiado lejos y los comerciantes suelen estar dispuestos a indicar el camino.
LA MEZQUITA, EL MUSEO Y LA MADRAZA.
Después de haber tomado un té con hojas de menta en alguno de los bares que rodean la plaza, el viajero estará listo para continuar el recorrido a pie, esta vez por los edificios más destacados de la misteriosa Marrakech.
Desde la plaza sobresale la mezquita conocida como la Koutubia, emblema de la ciudad. Su bello alminar –adornado con guardas de cerámica azul– despunta entre las siluetas del resto de los edificios: es que la legislación urbanística vigente dispone que ninguna construcción dentro de la medina sea más alta que una palmera, y ningún edificio de la Ville Nouvelle supere en altura a la Koutubia. El edificio solo puede apreciarse desde afuera, ya que no se permite el acceso a los no musulmanes, aunque una puerta por lo general abierta permite espiar la imponente sala de oraciones. Construida en el s. XII, la Koutubia es también el principal sitio de culto de Marrakech. Desde lo alto de su torre se llama a la oración al amanecer, al mediodía, a media tarde, durante la puesta del sol y por la noche. Cuando se escucha el llamado brotando desde las mezquitas omnipresentes en la ciudad, los hombres acuden con urgencia a la oración. Los locales de los mercados quedan vacíos y, uno al lado del otro, los hombres se tienden en dirección a La Meca repitiendo pasajes del Corán al tiempo que realizan una serie de inclinaciones.
El Museo de Marrakech es otra visita imperdible: el antiguo palacio de finales del siglo XIX tiene un impactante patio con una enorme lámpara. A su alrededor se disponen las salas con colecciones de cerámica, armas y alfombras, entre otros.
Muy cerca de allí se encuentra la Madraza Ben Yusuf, que en el siglo XIV albergaba una escuela para el estudio del Corán. Su patio con una gran fuente, sus arcos, paredes decoradas con inscripciones, y sus azulejos que repiten estrellas de ocho puntas, impactan tanto como las estrechas celdas donde se alojaban los estudiantes.
LABERINTOS Y CIGÜEÑAS.
El laberíntico camino que llega hasta las Tumbas Sadíes –dinastía originaria del sur del Atlas que gobernó Marrakech por algo más de un siglo– permite entender rápidamente como este conjunto permaneció durante siglos oculto para los europeos. Aunque se sospechaba de su existencia, la leyenda cuenta que los locales desorientaban a los franceses haciendo que se extraviaran por las calles, sin poder llegar nunca al recinto. Sin embargo, vale la pena preguntar y encontrar el camino para apreciar estas 66 tumbas reales que datan de finales del s. XVI y principios del s. XVII. Azulejos de colores, madera tallada y adornos de estuco conforman la asombrosa decoración en torno a un apacible jardín.
Cerca de allí, también al sur de la medina, el Palacio El Badi alberga entre sus ruinas una interesante leyenda: cuando se terminó de construir se realizó una fastuosa celebración en la que un invitado vaticinó: “Cuando lo demuelan será una bonita ruina”. Su sentencia no tardó en hacerse realidad: menos de un siglo después un nuevo sultán conquistó la ciudad y arrasó con el palacio. Hoy en los restos de sus muros anidan cientos de cigüeñas, consideradas sagradas por los bereberes, quienes afirman que son seres humanos convertidos en pájaros. Desde lo alto de las murallas se observa una interesante vista de Marrakech y sus tejados sembrados de antenas parabólicas.
Ya fuera de las murallas, en la parte moderna de la ciudad conocida como Ville Nouvelle, es recomendable visitar un espacio que se tornará un verdadero respiro para el viajero, quizá agobiado de tanto muro rosado y tanto bullicio. Se trata del Jardín Majorelle, creado por el pintor francés que le dio su nombre en la década del 20 y, posteriormente, propiedad del diseñador Yves Saint-Laurent. Aquí se puede pasear entre sus apacibles estanques y fuentes, apreciando especies vegetales traídas de todo el mundo; conocer la obra de Jacques Majorelle; y entender algo más del encanto del Marruecos que cautivó a tantos europeos. En el antiguo estudio del pintor hay una interesante colección de arte islámico. Pero quizá lo más impactante sea el azul intenso que el artista tomó de las viviendas típicas del sur de Marruecos y fue rebautizado como “azul majorelle”, el cual predomina en el lugar. Una tienda de recuerdos y un pequeño bar con un patio bajo los naranjos completan un paseo encantador.